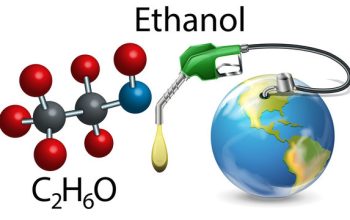Berenice Cordero
La salud de las y los adolescentes y, en particular su salud sexual y salud reproductiva, constituye un aspecto de especial preocupación debido a: altas tasas de fecundidad y maternidad en adolescentes, complicaciones obstétricas, abortos inseguros, infección por VIH, violencia basada en género y violencia sexual.
Entre las causas del abandono escolar se identifica al embarazo en niñas y adolescentes, según el Estudio de Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva (SSR) en el 2015, 6.487 adolescentes abandonaron sus estudios por un embarazo. Más de la mitad (56%) cursaba en ese momento la educación básica, lo que da un total de 36.871 años de escolaridad perdidos, con una media de 5.8 años por mujer, esto equivale a 728.5 millones de dólares de ingresos perdidos que habrían percibido de no haber abandonado los estudios antes del nivel superior.
La Violencia Basada en Género (VBG) y el Embarazo en Niñas y Adolescentes (ENA) son graves problemas sociales asociados a violaciones y de derechos humanos, que requieren una atención prioritaria por parte del Estado, pues incrementan la morbilidad y mortalidad en este grupo poblacional; especialmente en niñas menores de 14 años. [1]
16 años es la edad promedio de inicio de una vida sexual activa, el 41% de las mujeres se casaron o unieron antes de los 18 años, el 7.2% antes de los 15 años, el 57% de las mujeres (entre 12 y 24 años) no usó ningún método anticonceptivo, la razón es la falta de conocimiento y las dificultades de acceso. El 89,9 % de niñas de 10 a 14 años que han tenido relaciones sexuales, las tuvo con personas mayores a ellas. El 7,5% de embarazos en menores de 15 años termina en abortos. El 44,3% de mujeres que se embarazaron (15 a 24 años) interrumpió sus estudios y no volvió a estudiar[2].
El matrimonio temprano y el embarazo adolescente son consideradas prácticas nocivas dentro del marco protectivo de la CDN y la CEDAW, porque la mayoría de veces son resultado de relaciones abusivas, la violación, o el incesto.
No son las niñas y las adolescentes las que tienen que asumir la responsabilidad, ésta es una responsabilidad pública que encadena e interrelaciona varias acciones: educación sexual integral, disponibilidad de métodos anticonceptivos y otras decisiones públicas que prevengan el embarazo adolescente y las uniones tempranas.
Las prácticas nocivas se fundamentan en la discriminación por razón de sexo, género y edad, entre factores, y a menudo se han justificado invocando costumbres y valores socioculturales y religiosos, además de concepciones erróneas relacionadas con algunos grupos desfavorecidos de mujeres y niños, niñas y adolescentes. También desencadenan delitos pluriofensivos, pues de forma simultánea se transgreden varios tipos penales establecidos en la legislación nacional[3] y se violan derechos fundamentales relativos a la dignidad, igualdad y libertad.

Ecuador garantiza a todas las personas, en el artículo 11.2 de la Constitución de la República, el principio de igualdad y de no discriminación. Justamente, las prácticas nocivas como el embarazo adolescente y las barreras de acceso al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, suman discriminaciones en razón de la edad, el género, pertenencia a un grupo étnico, violencia física, violencia sexual, explotación sexual, la coerción e incluso muertes violentas.
En esta línea, es oportuno recordar que el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General N° 4 de 2003, referida a “La salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño”, advierte sobre la importancia de las cuestiones de salud sexual y reproductiva durante la adolescencia, acerca de la adquisición gradual de la capacidad para asumir comportamientos y funciones de adultos que implican nuevas obligaciones, y la exigencia de nuevos conocimientos teóricos y prácticos (CDN, 2003).
En una sociedad adultocéntrica, como la nuestra, se establece una relación de poder asimétrica entre el adulto y los niños, niñas y adolescentes, basada en la consideración de incompletud e incapacidad, y en el poder altamente discrecional de disciplinamiento que ejerce el mundo adulto en la familia, en las escuelas, en las comunidades y en los servicios públicos.
Es característica de esta práctica social, una perspectiva objetual de la infancia, en particular; y una característica de control/disciplinamiento sobre los planes de vida de las adolescentes y sus derechos particulares en esta etapa del ciclo de vida, como el derecho humano básico a vivir una vida libre de violencias, a acceder a información integral sobre la sexualidad y la salud sexual y reproductiva y a que se respete su capacidad de desarrollar progresivamente un juicio propio y por lo su derecho a aprender a decidir[4] que es un derecho protegido por la CDN.
Cuando sea realidad este derecho, la democracia va a mejorar cualitativamente y la inclusión de los y las adolescentes cambiará a una respuesta social positiva que se diferencie de la versión problemática e incluso de alto riesgo que se aplica a los y las adolescentes. Pese a los avances realizados en materia de igualdad de género, prevalecen patrones sexistas que se transmiten de generación en generación, cuyo mayor resultado es el poder, el control y la prevalencia de la autoridad masculina. Como dice Cillero Bruñol: quisiera recordar que, al examinar la relación concreta de los niños, las niñas y las mujeres con el sistema de derechos fundamentales, es necesario concluir que estamos en presencia de una disociación grave entre los conceptos y valoraciones con la práctica social concreta.
Los aspectos referidos a la salud sexual y reproductiva son derechos humanos fundamentales y como tales, deben estar al alcance de niñas y mujeres a lo largo del ciclo de vida.
El acceso a la anticoncepción moderna en todas sus formas es un derecho fundamental, como también lo es propiciar una maternidad deseada y planificada, no antes de cumplir los 18 años.
Estos derechos requieren de especial atención en el caso de las adolescentes y mujeres con discapacidad. El embarazo adolescente solo acumula retraso, limitación y riesgo de pobreza. Además, toda mujer, desde que alcanza la edad reproductiva, debiera estar adecuadamente protegida de la mortalidad y morbilidad maternas.
En materia de derechos sexuales y reproductivos, persisten mitos: 1) los y las adolescentes como seres asexuados, 2) el amor romántico, 3) el “sexismo benevolente” que propone respetar, apreciar y cuidar a mujeres y desarrollar el sentido femenino y trascender mediante la reproducción[5], 4) la incompletud y la incapacidad de niñas, niños y adolescentes. Estos mitos son barreras implacables para que las familias, las comunidades, los servicios de educación y salud, eviten contextualizar realidades tan próximas como el embarazo adolescente o las uniones tempranas y matrimonios forzados.
Las prácticas nocivas y las dimensiones estrechas entre sexo, género y edad y la severidad de la violencia, se expresa en el Ecuador que habitan las niñas y las adolescentes: Ecuador es el primer país en la región Andina con la tasa más alta de embarazo en adolescentes: 2.2% (CEPAL, 2021). En 2010, 3 864 niñas menores de 14 años fueron madres producto de violencia sexual. En 2016, el 11% de muertes maternas en el país correspondió a adolescentes (HumanRights Watch, 2021). También, 8 de cada 100 adolescentes menores de catorce años se quedaron embarazadas de personas mayores a 30 años y el 80% de embarazos en esa edad fueron fruto de violencia sexual (Unfpa, 2020)[6].
Es decir, cada día aproximadamente 7 niñas menores de 14 años fueron madres.
La fecundidad adolescente en Ecuador es la más alta de la subregión Andina, con una tasa de 100 por cada mil mujeres. En el 2015, se registraron 57.743 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años, que corresponde a una tasa específica de nacimientos de 76,50. Es decir cada día 158 adolescentes entre 15 y 19 años fueron madres
Según el estudio de Costos de Omisión en SSR, en 2015, 25.400 embarazos ocurridos en adolescentes de 15 a 19 años fueron no intencionados, entendiendo como no intencionados los embarazos no planificados más los no deseados.
Se estima que el Estado ecuatoriano perdió 331.7 millones de dólares debido a los embarazos no intencionados en adolescentes. El costo de omisión en salud sexual y salud reproductiva (correspondiente a la atención de embarazos no deseados y sus complicaciones, incluyendo el costo médico directo y el costo social), es 17 veces más alto que el costo de prevención efectiva (i.e. atención del aborto legal, evitar embarazos no intencionados y morbimortalidad prevenible).
No podemos seguir negándonos a reconocer el derecho de las y los adolescentes a vivir su salud sexual y reproductiva con decisiones informadas y servicios públicos comprometidos con su interés superior.
Referencias:
[1] MSP, 2019
[2] ENSANUT, 2018
[3] Rocío Rosero, Ariadna Reyes, Berenice Cordero, documentos de trabajo, 2021
[4] Gladys Acosta, 2021
[5] Cecilia Pérez Díaz, enLarraín, S. & G. Guajardo (Eds.) (2021). Niñez y Género: Claves de comprensión y
acción. Santiago de Chile: CIDENI, FLACSO-Chile.
[6] Hacia una Ley reparadora, DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS, María José Machado Arévalo
Noviembre 2021
Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Interamericano del Niño y Ex Ministra de Inclusión Económica y Social. Ha desarrollado su trabajo profesional en varias instituciones como el Consejo Nacional de Menores, Centro de Capacitación y Formación de Educadores de la Calle, UNICEF, Instituto Nacional de la Niñez y Adolescencia.