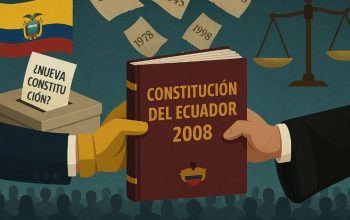Resumen
El reciente reajuste tarifario impuesto por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) a finales de mayo de 2025 —que dolariza el acceso a internet y restringe las recargas en moneda nacional— ha sido presentado como una respuesta técnica ante la escasez de divisas. Sin embargo, esta coartada tecnocrática encubre una realidad más compleja: la consolidación de un modelo extractivista estatal, el agravamiento de la desigualdad estructural y la instrumentalización del acceso a la información como mecanismo de control social. En un contexto signado por crisis económica, hiperinflación, apagones prolongados y represión sistemática, la conectividad ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio político. Este análisis se inscribe en una lectura crítica que interpreta estas medidas como parte de una lógica de captura autoritaria del Estado y de mercantilización de derechos fundamentales.
Introducción
El acceso a internet y a las tecnologías digitales ha trascendido su dimensión instrumental para erigirse en un derecho esencial, indispensable para la participación política, social y económica en el siglo XXI. Según el informe Freedom on the Net 2024, “el Estado comunista de partido único prohíbe el pluralismo político, veta a los medios independientes, reprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles básicas” (Freedom House, 2024). Con una calificación de apenas 20 sobre 100 en materia de libertad digital, Cuba es clasificada como un país “no libre”, donde los usuarios enfrentan un ecosistema marcado por la censura estructural, la vigilancia estatal sistemática y barreras económicas y jurídicas al acceso a la información.
La reciente dolarización de los servicios prestados por ETECSA, implementada a finales de mayo de 2025, añade una dimensión económica crítica a un entorno ya restringido. Un paquete básico de 6 GB mensuales representa cerca de una quinta parte del salario mínimo, mientras que los planes adicionales solo pueden ser adquiridos en dólares estadounidenses (El País, 2025). Esta modificación tarifaria generó una ola de protestas inéditas encabezadas por estudiantes universitarios, quienes rechazaron de forma categórica la oferta de un plan subvencionado exclusivo para sus centros de estudio.
La reacción gubernamental no fue inmediata ni transparente. Tras calificar a los manifestantes como “bravos y respetuosos”, se ofreció una tarifa especial dirigida exclusivamente al sector universitario, medida que fue desestimada por buena parte del estudiantado, que sostuvo una postura crítica frente al intento de cooptación (The Guardian, 2025). Los estudiantes, además, interpusieron una demanda sin precedentes contra ETECSA, denunciando el carácter arbitrario y desproporcionado del aumento, el cual consideran una manifestación de la crisis estructural que compromete derechos fundamentales. La respuesta estatal a esta articulación ciudadana fue la represión: detenciones arbitrarias, hostigamiento policial y vigilancia digital contra quienes participaron en las protestas o las respaldaron públicamente (Cubalex, 2025; ADN Cuba, 2025).
En este escenario, resulta alarmante el silencio de ciertos sectores del progresismo internacional, cuya adhesión a un discurso maniqueo heredado de la Guerra Fría —“revolución vs. contrarrevolución”, “bloqueo imperialista vs. defensa patriótica”— termina por legitimar el aparato represivo del Estado cubano. Esta narrativa simplista no solo desatiende los reclamos concretos de una ciudadanía precarizada, sino que además ofende la dignidad de quienes protestan por derechos básicos, como el acceso a internet, y no por consignas inducidas desde el exterior.
Reducir estas movilizaciones al producto de la injerencia extranjera implica un acto de negación deliberada de la realidad nacional: una marcada exclusión digital, una economía colapsada y un Estado que mercantiliza derechos esenciales. Aunque con un respaldo limitado de otros sectores sociales (García, 2025), las protestas expresan un clamor legítimo en defensa de lo común. En tales circunstancias, no es la protesta sino su represión la que debería considerarse desestabilizadora. Perseguir a estudiantes por exigir derechos no solo constituye una flagrante violación a los derechos humanos, sino que revela el agotamiento de un modelo político que, invocando la justicia social, ha terminado por asfixiar toda forma de autonomía ciudadana.
Crisis estructural, subsidios y el embargo norteamericano
Para comprender el reajuste de ETECSA, es imprescindible analizar la prolongada crisis estructural que atraviesa el país. Durante más de tres décadas, la economía cubana dependió del subsidio soviético, estimado en más de 65 000 millones de dólares entre 1960 y 1990, aportados en forma de petróleo, maquinaria, alimentos y asistencia técnica (DW, 2014). Tras el colapso del bloque socialista, Cuba continuó recibiendo fondos de aliados como Venezuela, que aportó más de 7 000 millones de dólares anuales durante varios años (CiberCuba, 2018; Heredero, 2011). Pero ni Moscú ni Caracas lograron que el régimen de La Habana lograra un desarrollo sostenible ni la dignificación de la vida ciudadana. Una parte sustancial de esos fondos fue dirigida a sostener “La batalla de ideas”, el aparato represivo y a financiar campañas ideológicas en el exterior, así como guerras subsidiarias en África y América Latina, convertidas en escenarios de influencia para el bloque soviético (DW, 2014).
El problema no es únicamente cuantitativo, sino profundamente ético y estructural: ¿qué se hizo con tantos recursos? Para tener una referencia, Europa logró su reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial con solo 13 000 millones de dólares del Plan Marshall entre 1947 y 1952, lo que equivaldría hoy a aproximadamente 160 000 millones de dólares (DW, 2014). A pesar de haber recibido un monto cinco veces superior en subsidios soviéticos, Cuba —una isla de apenas entre 7 y 10 millones de habitantes durante el período 1960-1990 (estimaciones basadas en datos de la ONEI, compilados por el Banco Mundial, 2024)— no logró traducir esos fondos en desarrollo sostenible. Hoy, la isla exhibe una infraestructura colapsada y un transporte público ineficiente; fuera de la capital, la tracción animal constituye uno de los principales medios de traslado para la población —aunque no para la policía ni para las instituciones represivas. Las ambulancias son escasas o inoperantes, los insumos médicos son escasos o inexistentes, y las viviendas, literalmente, se derrumban. La cotidianidad del cubano medio transcurre entre la escasez, el miedo, la improvisación y una espera interminable.
Además, la infraestructura energética colapsa con apagones de más de 72 horas, la inflación erosiona el poder adquisitivo, y la escasez de divisas limita severamente la capacidad del gobierno, único autorizado para realizar importaciones, de abastecer al país con productos esenciales. El régimen está cimentado en un partido único donde la institucionalidad democrática es simbólica: la Constitución y leyes como el Decreto Ley 35 (2021) y la Ley de Comunicación Social (2022) subordinan los derechos civiles al estado socialista, sancionando, censurando y decomisando dispositivos electrónicos a críticos, con el fin de controlar la información y silenciar la disidencia (Freedom House, 2024; Amnistía Internacional, 2024). Esta confiscación de dispositivos no solo vulnera la privacidad y la libertad de expresión, sino que funciona como un mecanismo estratégico para restringir el activismo independiente y mantener el monopolio estatal sobre la narrativa pública.
Desde 2021, la isla enfrenta su peor crisis desde el Período Especial. Más del 72 % de la población reportó haber pasado hambre en 2023, y el 64 % reconoció haber dejado de comer por falta de alimentos o dinero (Cubanet, 2023). La crisis migratoria en Cuba ha alcanzado dimensiones históricas, con una reducción poblacional cercana al 18 % entre 2022 y 2023, dejando la isla con aproximadamente 8,62 millones de habitantes (Colomé, 2024). Este fenómeno, impulsado por factores económicos, políticos y sociales, representa el mayor éxodo en la historia reciente cubana, superando incluso eventos como El Mariel y la Crisis de los Balseros, y genera profundas implicaciones en la estructura demográfica y socioeconómica del país.
Mientras tanto, el gobierno impide la libre empresa y mantiene el monopolio de las importaciones, agravando la escasez. El embargo estadounidense, aunque real, no es la causa de todos los males. “Muchos de los productos básicos ausentes en Cuba no están vetados por el embargo”, advierte la cadena (CNN, 2024). La catástrofe, en consecuencia, es doméstica, no impuesta. El relato del “bloqueo” funciona en parte como una coartada para legitimar el autoritarismo y ocultar la asfixia estructural provocada por el modelo centralista, la corrupción sistémica y la represión empresarial.
Calificar de “bloqueo” al embargo estadounidense no solo representa un error conceptual —como fácilmente se constata en el marco del derecho internacional—, sino que además resulta insuficiente para comprender las múltiples restricciones y obstáculos que emergen desde el propio interior del país. Si bien el embargo genera efectos económicos negativos, no explica el colapso interno ni la sistemática represión sobre el pueblo. Tampoco puede justificar el deterioro económico provocado por décadas de planificación centralizada ineficaz, corrupción estatal y la constante limitación al emprendimiento.
Cuba cuenta con 334 negocios con inversión extranjera provenientes de más de 40 países, lo que desmiente la narrativa de aislamiento absoluto que el régimen insiste en promover (SWI Swissinfo/EFE, 2023). A esto se suma la exportación de productos emblemáticos —habanos, ron, níquel, café, productos pesqueros, entre otros— así como la obtención de ingresos sustanciales por la exportación de servicios profesionales, especialmente médicos enviados en misiones internacionales. Estas misiones han sido denunciadas por organismos internacionales, incluida la ONU, como una forma de esclavitud moderna, debido a la retención arbitraria de pasaportes, la apropiación parcial o total de los salarios y las severas restricciones impuestas a la libertad de movimiento de los profesionales cubanos (France 24, 2023; ABC, 2020). ¿Acaso estos hechos son aplaudidos por sectores de izquierda o simplemente se elige no verlos?
Esta crisis se profundiza por el control estatal absoluto sobre recursos básicos y derechos fundamentales. Un mecanismo adicional de captación de divisas para el régimen cubano es la imposición del uso exclusivo del pasaporte cubano -entre los más costosos del mundo- para entrar al país, incluso a quienes poseen otra nacionalidad. Cuba no reconoce oficialmente la doble ciudadanía, y aunque la Constitución establece que la adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la cubana, en la práctica es prácticamente imposible renunciar a la ciudadanía cubana para poder entrar con un pasaporte extranjero. Por ello, la mayoría se ve obligada a utilizar y renovar el costoso pasaporte cubano, lo que limita severamente la libertad de movimiento y constituye una forma indirecta pero efectiva de extracción económica del exilio y la diáspora cubana (Directorio Cubano, 2024).
Por su parte, el acceso a bienes esenciales para la población cubana en la Isla está condicionado por un sistema de tiendas mayoristas y minoristas que funcionan en dólares o monedas convertibles, lo que segmenta y excluye a amplios sectores que solo cuentan con pesos cubanos para su subsistencia. Esta dinámica de exclusión se replica en el campo: la propiedad legal de la tierra y del ganado —especialmente vacas— permanece bajo control de cooperativas o empresas estatales, limitando la autonomía real de los campesinos, quienes deben cuidar animales que no les pertenecen plenamente (BBC Mundo, 2015).
En este contexto, muchas críticas externas que tildan a los cubanos de “vagos” por no cultivar o criar animales reflejan un profundo desconocimiento de las políticas isleñas. Se presupone erróneamente que la población, a pesar de enfrentar graves dificultades incluso para acceder a una vivienda, podría disponer libremente de tierras, sin considerar que un sistema centralizado y rígido bloquea cualquier iniciativa individual, eliminando incentivos y frustrando proyectos autónomos. Así, la dependencia estatal permea todos los ámbitos de la vida, desde lo económico hasta lo social y simbólico.
El régimen cubano recauda recursos externos mediante múltiples mecanismos opacos y carentes de transparencia institucional. Entre estos destacan las elevadas tarifas consulares, las recargas telefónicas gestionadas desde el extranjero que actúan como una forma de extractivismo digital ahora prácticamente obligatorias, así como las remesas, que se canalizan en su mayoría a través de entidades estatales. A ello se suman plataformas comerciales en línea, como Supermarket23, Katapulk, Mandao, Dimelo Cubano, El mercadito cubano, entre otras, donde cubanos en el exterior compran alimentos y productos básicos que son entregados en la isla a precios desproporcionados. Estas prácticas no solo trasladan la carga económica a la diáspora, sino que profundizan la desigualdad y consolidan un modelo informal de financiamiento estatal. ¿Quiénes son los dueños de estas plataformas?
Según Padrón Cueto (2021), a diferencia de la mayoría de las mipymes, es precisamente Supermarket 23 la que opera con acceso preferente a los recursos nacionales, con plena libertad para fijar sus precios y sin estar sujeta a ningún tipo de fiscalización estatal. Este privilegio no solo refleja una desigualdad estructural entre actores económicos, sino que revela una verdad aún más inquietante: el propio Estado participa activamente en un circuito comercial que canaliza alimentos hacia mercados dolarizados, inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos. No se trata solo de que los productos existan en la isla, sino de que el aparato gubernamental prioriza su venta en divisas a través de estas plataformas, subordinando el derecho a la alimentación a la capacidad de recibir remesas. Así, la comida se transforma en un bien de lujo y en un instrumento de exclusión, mientras el hambre deja de ser simplemente un síntoma de crisis para convertirse en una política de estratificación social y control económico.
Del mismo modo, las tiendas oficiales en divisas operan con precios inaccesibles para la mayoría de la población, que continúa percibiendo sus salarios en pesos cubanos, una moneda severamente devaluada y con poder adquisitivo casi nulo. Finalmente, empresas bajo control de las Fuerzas Armadas, como Alcona S.A., funcionan en la penumbra financiera utilizando estructuras offshore para evadir sanciones internacionales, tal como revelaron los Papeles de Panamá. Según 14ymedio (2016), “desde principios de los noventa, el Ministerio de Comercio Exterior de Cuba usó a la firma panameña para incorporar varias compañías secretas dedicadas a la compraventa de medicamentos, tabaco y alimentos”.
Aunque el régimen insiste en atribuir la falta de desarrollo al embargo estadounidense, en realidad posee recursos significativos cuyo manejo permanece opaco y desconcertante para el observador externo. Controla sectores clave como hoteles, cayos turísticos, bienes agrícolas y exportaciones hacia decenas de países, sin que ello se refleje en mejoras concretas para la población. Esta desconexión se evidencia en la incapacidad del Estado para garantizar servicios básicos esenciales, como la limpieza urbana y la recolección de desechos, que siguen siendo insuficientes y precarios (Cuballama Noticias, 2024).
¿A quién pertenece realmente Cuba? ¿Cómo es posible que la Isla deba importar hoy prácticamente el 100 % de sus alimentos teniendo tierras fértiles? (RFI, 2023). ¿Cómo explicarle a un extranjero que en Cuba el dueño de la vaca no es, en realidad, el dueño de la vaca? Sacrificar una res sin el permiso del Estado puede acarrear en Cuba penas de hasta 20 años de prisión, una cifra que, paradójicamente, supera en algunos casos sanciones por delitos comunes. (BBC Mundo, 2015; Martínez Arias, 2014), y la pesca está igualmente regulada y limitada. Pese a ser una isla, los cubanos no pueden pescar libremente: necesitan permisos difíciles de obtener y enfrentan restricciones legales que los excluyen incluso de acceder a embarcaciones o zonas marítimas, bajo argumentos de “seguridad nacional”.
Mientras tanto, la élite política y sus familiares gozan de privilegios[i] exclusivos —residencias, negocios, vehículos, acceso a divisas— sistemáticamente negados a la mayoría de la población (DNews, 2025). La severidad con la que el régimen reprime a la disidencia contrasta brutalmente con la indulgencia con que permite la acumulación de estos privilegios. Esta contradicción refleja un fracaso estructural: no se trata de una mera falta de recursos, sino de una asignación deliberada orientada a consolidar el poder a costa del bienestar social. La nomenklatura ha edificado su opulencia sobre el deterioro y la precarización de las condiciones de vida del pueblo cubano.
Dentro de este entramado estructural, ETECSA actúa como brazo técnico del aparato autoritario: regula, establece tarifas y restringe deliberadamente el acceso informativo. El “paquetazo” no solo recauda divisas —con ingresos anuales que superan los 2 900 millones de dólares por las líneas móviles, El Toque (2025)—, sino que consolida el control político al monetizar un derecho humano esencial. En vez de promover inclusión, la digitalización por tarifas impone un apartheid digital que profundiza la exclusión y fortalece el autoritarismo digital, El país (2025). Así, la mercantilización del acceso a Internet reproduce la misma lógica excluyente que impide la movilidad con un pasaporte inalcanzable, limita el consumo a tiendas en dólares y mantiene en dependencia la propiedad de la tierra y el ganado. En definitiva, el “paquetazo” es una expresión más del control absoluto del Estado sobre la vida cubana, que cierra el círculo de un sistema donde los derechos fundamentales se convierten en privilegios condicionados y las mayorías permanecen atrapadas en la precariedad y el aislamiento.
Por tanto, el verdadero “bloqueo” que afecta a Cuba es interno: la opacidad institucional, la corrupción, la gestión ineficiente y la ausencia de políticas públicas inclusivas impiden que se garantice el acceso universal a internet. Este modelo extractivista estatal se alimenta además del flujo constante de remesas enviadas por la diáspora cubana, que constituyen una fuente principal de ingreso para el régimen a través del control y la monetización de las recargas (El País, 2025). De esta forma, el Estado sobrevive extrayendo recursos económicos de la población a través de la conectividad, reforzando el control social y limitando la autonomía ciudadana.
Movilización estudiantil, censura transnacional y complicidad progresista: la lucha por los derechos en Cuba
¿Es que los rebeldes de la Sierra Maestra no queremos elecciones libres, un régimen democrático, un gobierno constitucional? Porque nos privaron de esos derechos hemos luchado desde el 10 de marzo. Por desearlos más que nadie estamos aquí. Para demostrarlo, ahí están nuestros combatientes muertos en la Sierra y nuestros compañeros asesinados en las calles o recluidos en las mazmorras de las prisiones; luchando por el hermoso ideal de una Cuba Libre, democrática y justa.
Manifiesto de Sierra Maestra, Raúl Chibás, Felipe Pazos, Fidel Castro
El movimiento estudiantil ha sido el actor con mayor articulación en la oposición al llamado “paquetazo”. En una asamblea de la Facultad de Ciencias Médicas Salvador Allende, una estudiante de medicina preguntó con contundencia: «¿Adónde fue destinado todo el dinero recaudado? ¿Por qué el pueblo debe asumir la carga de un mal manejo, una pésima administración y una inversión errónea?» (El Toque, 2025).
En medio de años de represión y silencio impuesto, la juventud universitaria cubana resurge con renovada fuerza, protagonizando una movilización que exige derechos fundamentales. Estudiantes de la Universidad de La Habana, la CUJAE y el ISA encabezan protestas pacíficas, huelgas y boicots digitales, demandando transparencia, tarifas justas y acceso universal a internet —herramienta indispensable para la participación ciudadana y el pleno ejercicio de la libertad— (The Guardian, 2025). Estas manifestaciones trascienden lo técnico y revelan un descontento profundo que permea las estructuras políticas y sociales de la isla.
Este movimiento refleja una crisis multidimensional: se expresa no solo en el rechazo al «paquetazo» sino en la demanda de transparencia, el respeto a derechos civiles, el fin de la dolarización parcial y un modelo de desarrollo inclusivo. Representa un despertar cívico que trasciende el plano económico y plantea una transformación política indispensable para una sociedad más equitativa.
Pero la represión no se ha hecho esperar y varios estudiantes universitarios ya enfrentan represalias del régimen a causa de sus protestas, incluyendo citaciones policiales, presiones institucionales y vigilancia tanto en los campus como en sus hogares. Además, los denunciantes han sido convocados para firmar retractaciones, mientras familiares también reciben intimaciones, lo que evidencia un patrón sistemático de represión académica y criminalización del disenso estudiantil (Cibercuba, 2025).
Pero este activismo no solo enfrenta la represión interna —vigilancia constante, intimidación y criminalización—, sino también un inquietante fenómeno de censura transnacional. Sectores de la autodenominada comunidad progresista internacional, en especial aquellos aferrados a posturas ideológicas ortodoxas, optan por el silencio o incluso atacan a quienes denuncian las violaciones de derechos humanos en Cuba. Se confirma así, una vez más —salvando algunas voces críticas de intelectuales que se han sumado al respaldo estudiantil, como recoge El Nuevo Herald (2025)—, que “los cubanos han pagado el precio de estar atrapados en los sueños del otro” (Deleuze, citado por Žižek, 2016). En un giro lamentable, las víctimas de la opresión son estigmatizadas con los términos del discurso oficialista, lo que deshumaniza a la disidencia y legitima el férreo control del régimen.
Esta negación del sufrimiento es especialmente dolorosa en el caso de los presos políticos del estallido social del 11 de julio de 2021 (11J). Desde entonces, se han documentado a través de diversas fuentes las condiciones inhumanas en las prisiones cubanas, descritas por organizaciones independientes como verdaderos campos de exterminio (Diario Las Américas, 2024; Infobae, 2024). La confirmada muerte de varios presos políticos detenidos durante el 11J evidencia un proceso sistemático de represión y tortura, invisibilizado o minimizado por ciertos sectores dentro y fuera de la isla, que prefieren el silencio ante estas graves violaciones a los derechos humanos (BBC Mundo, 2016; Infobae, 2024). ¿Se repetirá la misma historia con los jóvenes universitarios que protestan contra el paquetazo? ¿Serán nuevamente abandonados frente a la maquinaria represiva? ¿Dónde se encuentran los clamores de la izquierda revolucionaria para defender a estos valientes estudiantes, mientras parece más interesada en debates lejanos y en posturas internacionales que en enfrentar la brutal represión que se ejerce dentro de la propia isla?
Esta realidad prolonga décadas de encarcelamientos, censuras y exilios sistemáticos. La historia de la isla está signada por la prisión de presos de conciencia, el ostracismo impuesto a intelectuales disidentes, la censura cultural y la persecución política, todo bajo la pretensión ideológica de salvaguardar una revolución que, en los hechos, ha traicionado sus propios principios fundacionales.
Fidel Castro, figura central e ineludible en el imaginario oficial, fue responsable directo de instaurar un régimen que restringió brutalmente las libertades individuales y abolió toda pluralidad política. Es necesario recordar, aunque algunos omitan con comodidad ideológica, que la lucha contra Batista no fue obra de un solo hombre ni de una sola ideología: fue un esfuerzo colectivo, librado tanto en la Sierra como en las ciudades, donde diversas corrientes se unieron con el propósito explícito de restaurar la democracia, no de sustituir una dictadura por otra. Esa pluralidad fue aniquilada cuando Castro instauró el partido único y subordinó el país al modelo soviético. Si bien es cierto que en las primeras décadas de la revolución se alcanzaron avances significativos en materia de alfabetización y salud pública, estos logros fueron utilizados como capital simbólico para justificar el silenciamiento sistemático de toda disidencia y la consolidación de un poder personalista.
Ni siquiera el antiimperialismo, ni los históricos intereses de Estados Unidos sobre la isla, pueden justificar la instauración de un orden autoritario que monopolizó el poder bajo un discurso de liberación nacional. Slavoj Žižek (2016, citado en El Desconcierto (2016) analiza con crudeza el incumplimiento y la caída de gran parte de las expectativas del proyecto revolucionario de Castro, criticando con severidad esta figura: “Castro era un personaje fascinante, pero al nivel de sus ideas, sus políticas prácticas, él debe ser olvidado lo antes posible… ¿Cuba produjo alguno nuevo en el sentido de una práctica social en economía, política, en la democracia?”, y urgió a desmitificar su imagen para comprender las consecuencias sociales reales de su gobierno. La revolución ha dejado de ser un proyecto transformador para convertirse en una coartada para el estancamiento, es una distopía revolucionaria. La heroicidad inicial ha sido devorada por el cinismo de una burocracia que gobierna entre apagones, hambrunas y consignas vacías.
Más allá del legado de opresión y traición a los ideales democráticos atribuido a Fidel Castro, las décadas posteriores han representado una continuidad, incluso un recrudecimiento, del control autoritario. Durante el mandato de Raúl Castro se impulsaron ciertas aperturas limitadas, como reformas económicas y tímidos intentos de flexibilización, pero resultaron insuficientes para modificar sustantivamente la estructura política y el carácter cerrado del régimen. La persistencia del partido único, la consolidación de un sistema político excluyente y la intensificación de la represión evidencian que la evolución del régimen no supuso rupturas significativas, sino la perpetuación y profundización de prácticas restrictivas.
El expresidente uruguayo José Mujica, referente ético de una izquierda no dogmática, fue tajante al referirse al caso cubano: “(…) Cuba es distinta porque Cuba hace setenta años definió la dictadura del proletariado y el partido único. No sirve, no sirve eso” (CiberCuba, 2024). Esta frase demoledora condensa la crítica a un modelo que ha concentrado el poder en un solo partido que impone una forma autoritaria de gobierno y limita las libertades fundamentales desde hace casi siete décadas.
La lucha estudiantil contra el paquetazo es, en esencia, un grito por una transición política real que garantice igualdad, libertad y participación democrática. Escuchar y apoyar estas voces no es solo un acto de justicia, sino la condición sine qua non para romper con el círculo vicioso de represión, censura y complicidad que ha marcado la historia reciente de Cuba.
Conclusiones
La movilización estudiantil cubana frente al “paquetazo” no constituye solo una reacción ante un aumento tarifario; es el reflejo tangible de una crisis mucho más profunda, que atraviesa las estructuras políticas y sociales del régimen. Detrás de la demanda de acceso a internet y libertad de expresión, late un reclamo mayor: la aspiración a una transformación política genuina, capaz de quebrar décadas de autoritarismo y exclusión.
La crisis estructural que hoy sacude a Cuba no puede comprenderse sin atender a la compleja interacción entre factores internos y externos. El embargo norteamericano, más allá de sus efectos reales, ha sido instrumentalizado por el régimen como coartada para justificar su ineficiencia, corrupción y sistemática violación de derechos. Aunque esta política contribuye a agravar la precariedad, el núcleo del sufrimiento cubano reside en un modelo político cerrado, resistente al disenso y contrario a toda forma de pluralismo.
Los subsidios estatales, mal distribuidos y peor administrados, han aplazado reformas urgentes, manteniendo a flote un sistema inviable que margina a la ciudadanía de toda participación efectiva. La crisis no se origina fuera, sino en la imposición de un orden que se niega a la apertura y al diálogo democrático.
En paralelo, persiste una forma de censura transnacional alentada por sectores de la izquierda internacional que, aferrados a nostalgias ideológicas, han elegido ignorar —o justificar— la represión. Esta complicidad silenciosa perpetúa la opresión y reproduce mitos que invisibilizan a las víctimas, al tiempo que protegen a los victimarios bajo el barniz de un discurso revolucionario ya desvencijado.
Por eso, una solidaridad verdadera exige renunciar a fetiches políticos y escuchar, sin filtros dogmáticos, a quienes desde dentro arriesgan su libertad para reclamar dignidad y derechos. Solo así podrá comenzar a romperse el círculo de represión, censura y complicidad que ha definido la historia reciente de Cuba, y abrir paso a una democracia inclusiva y participativa.
El movimiento estudiantil es hoy la voz insobornable de esa lucha. Su reclamo no es una consigna pasajera, sino una tarea histórica. La transformación que exige no es una opción, sino una condición imprescindible para reconstruir la esperanza, la justicia y la confianza en el futuro de Cuba.
Referencias
14ymedio. (2016, 7 de junio). Unas 25 compañías vinculadas con Cuba aparecen en los Papeles de Panamá, según ‘El Nuevo Herald’. https://www.14ymedio.com/internacional/cuba-papeles-panama-nuevo-herald_1_1061835.html
ABC. (2020, 10 de enero). La ONU califica de trabajo forzoso las misiones médicas cubanas en el exterior. ABC. https://www.abc.es/internacional/abci-califica-trabajo-forzoso-misiones-medicos-cubanos-exterior-202001100138_noticia.html
ADN Cuba. (2025, 11 de junio). Arrecia la represión contra cubanos que protestan por el tarifazo de ETECSA. ADN Cuba. https://adncuba.com/es/derechos-humanos/arrecia-la-represion-contra-cubanos-que-protestan-por-tarifazo-de-etecsa
Amnistía Internacional. (2024). Cuba: Informe sobre derechos humanos en América Central y el Caribe. Amnistía Internacional. https://www.amnesty.org/es/location/americas/central-america-and-the-caribbean/cuba/report-cuba/
BBC Mundo. (2015, 11 de septiembre). ¿Por qué Cuba sanciona con tanta severidad el sacrificio de ganado? BBC Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150911_cuba_presos_delito_ganado_ilm
BBC Mundo. (2016, 29 de noviembre). Fidel Castro: las muertes, desapariciones y detenciones que se le atribuyen al líder de la Revolución Cubana. BBC Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38153673
Cibercuba. (2025, 12 de junio). Alerta Cubalex: Estudiantes cubanos sufren represalias por protestar contra el tarifazo de ETECSA. Cibercuba. https://www.cibercuba.com/noticias/2025-06-13-u1-e135253-s27061-nid304920-alerta-cubalex-estudiantes-cubanos-sufren
CiberCuba. (2018, 12 de noviembre). La dependencia de Cuba del chavismo es mayor que la que tuvo con la URSS. CiberCuba. https://www.cibercuba.com/noticias/2018-11-12-u1-e199291-s27061-dependencia-cuba-chavismo-mayor-que-tuvo-urss
CNN Español. (2024, 31 de octubre). Diferencia entre embargo y bloqueo: ¿qué aplica a Cuba? CNN Español. https://cnnespanol.cnn.com/2024/10/31/embargo-eeuu-cuba-afectado-economia-isla-orix/
Colomé, C. G. (2024, 23 de julio). De 11 millones de habitantes a poco más de 8,5: el saldo real de la crisis migratoria en Cuba. El País América. https://elpais.com/us/2024-07-23/de-11-millones-de-habitantes-a-poco-mas-de-85-el-saldo-real-de-la-crisis-migratoria-en-cuba.html
Cuba: infraestructura colapsada y crisis permanente. (2013, 3 de marzo). El Nuevo Herald. https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/cartas/article2044162.html
Cubalex. (2025, 11 de junio). Alerta: estudiantes cubanos enfrentan represión estatal por rechazar el tarifazo de ETECSA. Cubalex. https://cubalex.org/2025/06/11/alerta-estudiantes-cubanos-enfrentan-represion-estatal-por-rechazar-el-tarifazo-de-etecsa
Cuballama Noticias. (2024, 13 de mayo). Cuba, la basura acumulada y que parece no se recogerá nunca. Cuballama. https://www.cuballama.com/noticias/cuba-la-basura-acumulada-y-que-parece-no-se-recogera-nunca/
Cubanet. (2023, 16 de septiembre). Casi la mitad de los cubanos han dejado de comer por escasez de alimentos. https://www.cubanet.org/casi-la-mitad-de-los-cubanos-han-dejado-de-comer-por-escasez-de-alimentos/
Deutsche Welle. (2014, 29 de julio). ¿Qué se hizo del subsidio soviético a Cuba? Deutsche Welle. https://www.dw.com/es/qu%C3%A9-se-hizo-del-subsidio-sovi%C3%A9tico-a-cuba/a-17786647
DNews. (2025). El nieto de Fidel Castro y una vida llena de lujos mientras el país sufre apagones [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=EKO-xyVT62c
Directorio Cubano. (2024, 6 de febrero). ¿Puedo entrar a Cuba con mi otro pasaporte si tengo doble ciudadanía? https://www.directoriocubano.info/actualidad/puedo-entrar-a-cuba-con-mi-otro-pasaporte-si-tengo-doble-ciudadania/
El Desconcierto. (2016, 30 de noviembre). La dura crítica de Slavoj Žižek a Fidel: “Debe ser olvidado lo antes posible”. El Desconcierto. https://eldesconcierto.cl/2016/11/30/la-dura-critica-de-slavoj-zizek-a-fidel-en-cuando-a-sus-politicas-debe-ser-olvidado-lo-antes-posible
El Nuevo Herald. (2025, 12 de junio). Intelectuales firman carta de apoyo a estudiantes cubanos que protestan por el aumento de las tarifas de ETECSA. El Nuevo Herald.
El País. (2025, 3 de junio). El gobierno de Cuba dolariza internet: “Esta medida es un verdadero apartheid digital”. El País. https://elpais.com/america/2025-06-03/el-gobierno-de-cuba-dolariza-internet-esta-medida-es-un-verdadero-apartheid-digital.html
El Toque. (2025, 6 de junio). ETESCA recauda 2 900 millones de dólares al año con líneas móviles, pero amenaza con colapsar: las cuentas no cuadran. El Toque. https://eltoque.com/es/etecsa-recauda-2-900-millones-de-dolares-al-ano-con-lineas-moviles-pero-amenaza-con-colapsar-las-cuentas-no-cuadran
France 24. (2023, 5 de mayo). Médicos cubanos: ¿Héroes del socialismo o esclavos de la dictadura? France 24. https://www.france24.com/es/programas/escala-en-par%C3%ADs/20230505-m%C3%A9dicos-cubanos-h%C3%A9roes-del-socialismo-o-esclavos-de-la-dictadura
Freedom House. (2024). Cuba: Freedom on the Net 2024 Country Report. Freedom House. https://freedomhouse.org/country/cuba/freedom-net/2024
García, I. (2025, 15 de junio). Cuba: Sentir del estudiantado, sin respaldo tras protestar contra alza de tarifas de ETECSA. Diario Las Américas. https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cuba-sentir-del-estudiantado-respaldo-protestar-contra-alza-tarifas-etecsa-n5377451
Havana Ship. (2021, 25 de agosto). ¿Quién está realmente detrás de Supermarket23? HavanaShip. https://havanaship.net/supermarket23
Heredero, L. (2011, 10 de agosto). La economía cubana a 20 años del divorcio de la Unión Soviética. BBC Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/08/110810_cuba_colapso_sovietico_economia_lh
Human Rights Watch. (2025). World Report 2025: Cuba. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/cuba
Infobae. (2025, 7 de junio). Crisis en Cuba: estudiantes universitarios presentaron una demanda inédita contra la empresa estatal ETECSA por el aumento del precio de internet. Infobae. https://www.infobae.com/america/america-latina/2025/06/07/crisis-en-cuba-estudiantes-universitarios-presentaron-una-demanda-inedita-contra-la-empresa-estatal-etecsa-por-el-aumento-del-precio-de-internet/
Martínez Arias, C. R. (2014, 9 de junio). Campesinos indignados ante nuevas regulaciones sobre propiedad del ganado. CubaNet. https://www.cubanet.org/campesinos-indignados-ante-nuevas-regulaciones-sobre-propiedad-del-ganado/
Padrón Cueto, C. (2021, 25 de agosto). Tiendas online para Cuba, ¿quién gana con el hambre en la isla? CubaNet. https://www.cubanet.org/tiendas-online-para-cuba-quien-gana-con-el-hambre-en-la-isla/
Redacción de CiberCuba. (2024, 21 de noviembre). Duras palabras de Pepe Mujica sobre el régimen cubano: «No sirve eso». CiberCuba. https://www.cibercuba.com/noticias/2024-11-21-u1-e199894-s27061-nid292484-duras-palabras-pepe-mujica-regimen-cubano-sirve-eso
RFI. (2023, 23 de julio). Cuba tiene que importar casi el 100% de sus alimentos. Radio Francia Internacional. https://www.rfi.fr/es/am%C3%A9ricas/20230723-cuba-tiene-que-importar-casi-el-100-de-sus-alimentos
SWI Swissinfo/EFE. (2023, 7 de noviembre). Cuba cuenta con 334 negocios con inversión extranjera de más de 40 países. SWI Swissinfo. https://www.swissinfo.ch/spa/cuba-inversi%C3%B3n_extranjera-cuba_cuba-cuenta-con-334-negocios-con-inversi%C3%B3n-extranjera-de-m%C3%A1s-de-40-pa%C3%ADses/48821434
The Guardian. (2025, 12 de junio). Cuba’s students call for resignations and strikes after brutal internet price hike. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2025/jun/12/cubas-students-call-for-resignations-and-strikes-after-brutal-internet-price-hike
World Bank. (2024). Population, total – Cuba. World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=CU
Žižek, S. (2016, 30 de noviembre). El tardío fin del siglo XX. El Mundo. https://www.elmundo.es/opinion/2016/11/30/583dcd3422601df40f8b4596
Licenciada en Filosofía, Universidad de La Habana; Docente de Filosofía y Sociedad y de Estética o Filosofía del Arte, Universidad de La Habana (2008-2014); MSc. Desarrollo Social; Centro San Juan de Letrán, colaboración con Universidad Católica de San Antonio de Murcia, España; Msc. Filosofía y Pensamiento Social- Magister por la FLACSO - sede Ecuador; Consultora política independiente; Coordinadora Académica Instituto Nacional de Educación Laboral, Ecuador.