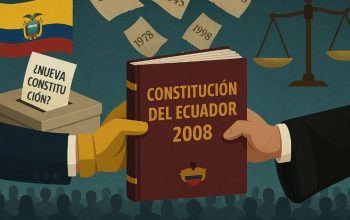La inteligencia constituye uno de los pilares de toda arquitectura de seguridad en los Estados. Su propósito legítimo, en sentido normativo, está orientado a identificar posibles amenazas para la toma de decisiones de los principales órganos de poder estatal en procura de salvaguardar la integridad territorial, la soberanía, la seguridad nacional y los derechos fundamentales.
No obstante, la historia de los Estados modernos narra cómo los ahora llamados “servicios de inteligencia” se han convertido también en herramientas de vigilancia política, persecución a opositores o disidentes y mecanismos primigenios para consolidar proyectos políticos autoritarios.
¿Qué diferencia a un sistema de inteligencia autoritario versus otro democrático? Parecería obvia la respuesta: uno que tenga controles democráticos. Y esta, la falta de controles democráticos es precisamente la esencia de los cuestionamientos a la recientemente aprobada Ley Orgánica de Inteligencia del Ecuador.
Esta Ley, tiene como antecedente el proyecto presentado por la ex Asambleísta de Alianza País, Ana Belén Marín en el año 2018 en un contexto de identificación de necesidades de fortalecimiento institucional de la inteligencia y la seguridad del Estado luego del lamentable hecho de los periodistas de El Comercio que conmocionó a todo el país. Pero no fue sino hasta el período 2021 – 2023 que la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional liderada por el entonces asambleísta Ramiro Narváez Garzón, retomó el análisis del proyecto y luego de un proceso amplio, académico, ciudadano y especializado, presentó un informe para primer debate de la Ley, en abril el año 2023. Esta Ley representaría un hito institucional: por primera vez, el país adoptaría un marco legal específico y autónomo para regular el funcionamiento de su sistema de inteligencia antes contenido, de manera parcial, en la Ley de Seguridad Pública y del Estado.
Sin embargo, la Ley Orgánica de Inteligencia aprobada y vigente desde este 11 de junio de 2025, difiere en mucho del texto aprobado para primer debate que incorporaba elementos de vanguardia para el fortalecimiento de la inteligencia estatal, entre ellos, controles democráticos y mecanismos de fortalecimiento de la carrera de inteligencia.
La norma vigente adolece de falta de frenos y contrapesos propios de un sistema democrático, normas que limiten intervenciones arbitrarias y que garanticen que la inteligencia será utilizada con fines legítimos bajo principios de necesidad y proporcionalidad. Además, instituye un sistema sombrío y opaco que desnaturaliza las labores de inteligencia.
La referida Ley ha sido aprobada en un contexto de intensificación de la violencia criminal, entre los vagos intentos del gobierno nacional de dar respuesta a la principal preocupación de las y los ecuatorianos y complementa otras leyes de seguridad como la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y el actual Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, ambos calificados como urgentes en materia económica y ampliamente cuestionados por los errores y horrores de técnica legislativa, su carácter inconstitucional y anticonvencional, su exacerbado punitivismo, la confusión de materias que atentan contra principios como el de unidad de la materia y el marco de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos.
El presente análisis hace una revisión somera de la historia de la inteligencia, los elementos deseables en un contexto democrático y cuestiona el contenido de la Ley a la luz de los estándares internacionales de control democrático de la inteligencia.
Breve historia de la inteligencia en el mundo, la región y Ecuador.
Desde Sun Tzu, con El Arte de la Guerra, pasando por Maquiavelo, con El Príncipe, hasta la Alemania de 1921 con la “Abwehr” la inteligencia ha sido parte de las estrategias para el ejercicio del poder. La importancia del “secreto” en la búsqueda de información para “conocer al enemigo” ha dado lugar a visiones y sentidos formales e informales para anticipar las acciones, tácticas y estrategias de los adversarios.
A menudo construida bajo el manto de la “defensa del interés nacional”, la inteligencia ha permitido la supervivencia de Estados, imperios y gobernantes.
Con el auge de los Estados modernos en el siglo XX, la inteligencia adquiere formas institucionales y burocráticas. Desde oficinas, agencias, divisiones de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sistemas o subsistemas, la inteligencia se convirtió en un componente clave para las políticas de defensa, seguridad y política exterior. Ejemplos clásicos con los que estamos familiarizados son las agencias como la CIA en Estados Unidos, la KGB en la Unión Soviética, el MI6 en Reino Unido o el Mossad en Israel.
En América Latina y durante las dictaduras militares del Cono Sur (Argentina, Chile, Brasil, Uruguay) las labores de inteligencia realizadas por agencias como la DINNA en Chile o CONINTES en Argentina acompañaron las políticas de represión, tortura y persecución a opositores y disidentes. Estas experiencias y más tarde las actuaciones del SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) en Perú, evidenciaron que la inteligencia sin control lejos de anticipar amenazas puede llegar a convertirse en una para la población.
Con el retorno de la democracia y a partir de la llamada tercera ola de democratización en los años 90 varios países iberoamericanos iniciaron procesos de reforma institucional y legal para modernizar en código democrático sus sistemas de inteligencia. Las primeras acciones buscaron someter la inteligencia al poder civil y al control del Estado de derecho. Ejemplos de esta reconceptualización son la Ley de Inteligencia Nacional de Argentina (2001) o la Ley 11/2002 de Servicios de Inteligencia en España, que incorporaron principios de supervisión parlamentaria reglada, control de legalidad, transparencia y sometimiento de la inteligencia a finalidades legítimas.
Como ocurre en buena parte de la Región, la labor de inteligencia en Ecuador ha permanecido casi invisible, excepto cuando surgen disputas políticas. Durante décadas, este trabajo ha funcionado entre sombras. Al no existir un sistema claro y cohesionado, sus tareas quedaron ligadas y subordinadas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.
No fue sino hasta el año 2010 con la Ley de Seguridad Pública y del Estado que se pretendió dotar de un enfoque burocrático, legal y sistémico a la inteligencia del Estado, determinando algunos controles democráticos. Desde una visión de fortalecimiento de las instituciones civiles hubo intentos de crear sistemas más institucionalizados como la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) y luego el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) , estos organismos, sin embargo, no estuvieron ni han estado libres de cuestionamientos por falta de transparencia, politización, las denuncias de espionaje político y la ausencia de controles legales efectivos.
En suma, podemos afirmar que Ecuador no ha contado con un sistema nacional de inteligencia que funcione de manera articulada, clara y suficientemente normada. El uso político de la inteligencia ha sido una constante y no resulta extraño que quienes han criticado al gobierno de turno terminen siendo perseguidos con documentos rotulados como “informes de inteligencia”. Los casos más recientes nos llevan, por ejemplo, a informes del Centro de Inteligencia Estratégica – CIES (Sustituto de la SENAIN) como base para la revocatoria de la visa de la periodista crítica al Gobierno de Daniel Noboa, Alondra Santiago;[1] o la justificación de existencia de un informe de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para prohibir el uso de dispositivos móviles, eléctricos y/o electrónicos al momento de votar.[2] Estos últimos hechos, ponen en evidencia la instrumentalización política de los servicios de inteligencia.
Fundamentos de un sistema de inteligencia democrático
Wills (2013), señala que los servicios de inteligencia son “organizaciones gubernamentales, cuyas principales tareas son la recolección y análisis de información relacionada con la seguridad nacional, como el terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, y el espionaje por parte de países hostiles”. [3] Dicho de esta manera, el rol de los servicios de inteligencia es esencial para la protección del Estado y de su población.
No está demás subrayar que la mayoría de las acciones de inteligencia que involucran un proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información para la toma de decisiones, se realizan y deben realizarse — por su naturaleza — en “secreto” dado que la revelación de métodos, fuentes o recursos, podrían anular su eficacia. En consecuencia, no es apresurado afirmar que, a menudo, los servicios de inteligencia se encuentran en el límite de la legalidad.
Ahora bien, cabe la pregunta: ¿La comprensión de la naturaleza de la inteligencia excluye la convivencia con controles democráticos? La respuesta indiscutible es NO. La literatura especializada en estudios de inteligencia y su gobernanza ha identificado una serie de principios que deben regir un sistema de inteligencia compatible con los valores del Estado de derecho y los derechos humanos. Estos principios, recogidos también en documentos internacionales como la “Guía: Hacia un Mejor Conocimiento del Control de la inteligencia” (Wills, 2010) buscan el establecimiento de un control democrático a los servicios de inteligencia, bajo el supuesto normativo de que su labor no es reforzar la política de seguridad ante cualquier tipo de “amenaza” sino respecto de aquellas que pongan en real riesgo la seguridad nacional.
¿Cuáles son los riesgos, errores y horrores de la Ley Orgánica de Inteligencia?
Violación al marco jurídico de protección de datos personales
La Declaración Conjunta sobre Programas de Vigilancia y su Impacto en la Libertad de Expresión (ONU, OEA, 2013) establece que todo acceso estatal a datos privados debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y supervisión independiente. “Los Estados deben garantizar que la intervención, recolección y uso de información personal, incluidas todas las limitaciones al derecho de la persona afectada a acceder a información sobre las mismas, estén claramente autorizadas por la ley a fin de proteger a la persona contra interferencias arbitrarias o abusivas en sus intereses privados. La ley deberá establecer límites respecto a la naturaleza, alcance y duración de este tipo de medidas, las razones para ordenarlas, las autoridades competentes para autorizar, ejecutar y supervisarlas y los mecanismos legales para su impugnación.”
Sin embargo, el artículo 48 permiten el acceso y el manejo de grandes cantidades de datos al margen de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) obviando todas las garantías específicas para la ciudadanía.
El principio de «necesidad de saber» (Art. 4, literal h), no se acompaña de métodos claros para aplicarlo. Esto hace que diferentes niveles operativos del Sistema de inteligencia puedan acceder a información sensible sin un seguimiento adecuado, lo que aumenta el riesgo de uso indebido o filtración de datos personales, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 66.19 constitucional.
Concentración de poder sin contrapesos institucionales
La Ley otorga amplias facultades a la entidad rectora del Sistema Nacional de Inteligencia para emitir normativa interna sin necesidad de publicación oficial en el Registro Oficial (Art. 11); para supervisar todos los subsistemas operativos; controlar el ingreso, evaluación y permanencia del personal; regular sin intervención externa el uso de fondos especiales (Art. 13); tener representantes dentro de todos los subsistemas con funciones de “enlace y control operativo” (Art. 10, literal j), sin incorporar mecanismos y contrapesos institucionales.
Además, la norma no establece criterios que garanticen credenciales en quien asuma estas delicadas funciones frente al Sistema Nacional de Inteligencia.
Gastos especiales sin control
Todo sistema de inteligencia debe contar con la posibilidad de manejo de gastos especiales, y así lo recoge el artículo 13 de la Ley Orgánica de Inteligencia. Que estos gastos no se sometan a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, tampoco debería sorprendernos. Sin embargo, el problema radica cuando estas normas de gastos especiales no establecen mínimos que garanticen controles y el buen y legítimo uso de los recursos.
Al revisar el informe para primer debate del proyecto de Ley se puede advertir como en su momento la ex Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional (Período 2021-2023) había incorporado una sección relativa al “Control democrático de la Inteligencia y gastos especiales” en la que se establecía la obligatoriedad de rendición de cuentas administrativo y mecanismos de control político. El Fondo permanente de gastos especiales debía estar vinculado al Plan Nacional de Inteligencia y al Plan de Búsqueda de la información. Además, se establecía que el fondo solo podría destinarse a ciertas y limitadas labores de inteligencia, prohibiéndose que se destine para cubrir aumentos o pagos de gasto corriente. Así mismo se determinaba normas de control interno y mecanismos de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional.
Sin embargo, el texto aprobado eliminó todos los contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas, dejando únicamente la posibilidad de supervisión por parte del Contralor General del Estado, pero con el mandato incluido de incineración posterior a la revisión. Aspectos que contradicen el principio de frenos y contrapesos para evitar el abuso de poder en los estados democráticos.
La paradoja entre la ausencia de profesionalización y los privilegios de una casta burocrática
La Ley Orgánica de Inteligencia no incluye normas ni mecanismos para mejorar la profesionalización y especialización de los agentes de inteligencia del Estado, a pesar de que estos sí constaban en el informe para primer debate.
Como paradoja, el artículo 33 establece que la máxima autoridad saliente de la entidad rectora de inteligencia, incluyendo su cónyuge e hijos, contarán con protección del Estado por hasta un año después de dejar sus puestos. Esto incluye los vehículos que se requiera para las actividades de seguridad y protección, los costos de viáticos, subsistencias y movilización del personal de seguridad y protección.
Esta disposición concede beneficios personales financiados por el presupuesto del Estado, sin la necesidad de evaluar cada caso de manera individual en análisis técnicos de riesgos, dando lugar a un sistema de beneficios automáticos que se basa en el desempeño de un cargo público. Esta situación infringe el principio de igualdad ante la ley y permite la instauración de castas burocráticas.
Acceso indiscriminado a información sin autorización judicial y falta de supervisión
Los artículos 47, 48 y 50 habilitan a los órganos de inteligencia a requerir, por cualquier medio y sin previa autorización judicial, el acceso a información de instituciones públicas o privadas, bases de datos completas e información protegida de otros entes públicos ajenos al Sistema de Inteligencia.
La norma no establece ningún criterio de motivación más allá de la enunciación genérica de “seguridad integral del Estado”. Esta ausencia permite decisiones discrecionales y espionaje administrativo disfrazado de aparente “legalidad”.
El artículo 51 señala que los operadores de servicios de telecomunicaciones están obligados a proporcionar la información que le sea requerida por la entidad rectora y los subsistemas de inteligencia militar y policial. De otra parte, el artículo 52 habilita que la máxima autoridad de inteligencia (no un juez) permita la interceptación, apertura, retención o examen de comunicaciones o documentos.
La Observación General Nº 16 del Comité de Derechos Humanos de la ONU (1988) ha sido enérgica al señalar que los Estados deben adoptar medidas eficaces para velar por que la información relativa a la vida privada de una persona no caiga en manos no autorizadas por ley para recibirla, elaborarla y emplearla. Toda injerencia debe ser “autorizada por autoridad legal competente y ser necesaria en una sociedad democrática”.
De otra parte, estas disposiciones van en contra de lo ya establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso Escher y otros vs. Brasil (2009) determinó: “En cuanto a la interceptación telefónica, teniendo en cuenta que puede representar una seria interferencia en la vida privada, dicha medida debe estar fundada en la ley, que debe ser precisa e indicar reglas claras y detalladas sobre la materia, tales como las circunstancias en que dicha medida puede ser adoptada, las personas autorizadas a solicitarla, a ordenarla y a llevarla a cabo; el procedimiento a seguir, entre otros elementos”. Algo que se le olvidó a la mayoría legislativa que aprobó la Ley.
Por lo expuesto, el marco legal aprobado, al no determinar criterios de autorización judicial previa y motivación suficiente que demuestre su necesidad, proporcionalidad y legalidad, es regresivo y contraviene compromisos internacionales asumidos por Ecuador y atenta contra derechos fundamentales como el derecho a la intimidad (Art. 66. 20 constitucional), derecho a la inviolabilidad y secreto de la correspondencia (Art. 66.21 constitucional).
Vigilancia electrónica con uso de tecnologías, sin regulación
El Art. 43 autoriza el uso de “software, hardware y técnicas sobre el espectro electromagnético y el ciberespacio” sin referencia alguna a ciberseguridad, revisión de algoritmos, responsabilidad o la defensa contra prejuicios en los algoritmos.
En un momento en que el uso de la inteligencia artificial, el reconocimiento facial y la recopilación de datos puede afectar seriamente la libertad de las personas, no establecer reglas para su uso permite que haya abusos. Mientras países del Norte Global como Canadá han creado normas para revisar cómo se utilizan estas tecnologías de vigilancia, restringir su aplicación y garantizar que respeten los derechos humanos, en Ecuador, la Ley Orgánica de Inteligencia omite todo tipo de consideración y resguardos ciudadanos en este sentido.
Impunidad nuevamente la impunidad
Otro aspecto a destacar consta en el artículo 47, que establece que los “informes generados por la entidad rectora (…) no podrán ser utilizados como “prueba en procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, por lo tanto no serán judicializables ni podrán ser utilizados como fundamento para la adopción de decisiones en instancias jurisdiccionales (…) Ni la entidad rectora (…) ni los servidores responsables de la producción de dicha información, podrán ser objeto de acciones judiciales o administrativas derivadas de la producción o uso de esta información”.
Aunque prima facie esta disposición intentaría evitar que los informes de inteligencia se consideren pruebas legales, también impide que los ciudadanos afectados por informes incorrectos, incompletos o falsos accedan a la justicia. Esta regla hace que el ámbito de la inteligencia esté fuera del Estado de Derecho y al margen de toda posibilidad de control judicial o administrativo.
Esta norma, al igual que la Ley de Solidaridad Nacional, establece una protección que permite que las instituciones no enfrenten consecuencias por sus acciones. Esto va en contra del principio de responsabilidad de los servidores públicos y el Estado conforme a los artículos 11, 54, 76 l, 151, 159, 166 de la Constitución de la República de Ecuador.
Riesgo de espionaje interno y criminalización
Pero, sin lugar a duda, el mayor de los riesgos derivados de una Ley de inteligencia sin controles democráticos y sin límites al poder, es que la misma pueda ser usada para dirigir acciones de espionaje, persecución y criminalización por razones políticas o de conciencia. Si a lo largo de la historia reciente, sin Ley autónoma, se ha usado la inteligencia contra opositores políticos, líderes sociales o periodistas ahora, bajo un paraguas de aparente “legalidad”, se lo hará sin consecuencias y estas acciones de extenderán a diversos actores.
El hecho de que esta ley permita la recopilación de datos y la vigilancia sin un control judicial previo, y sin rendición de cuentas ante la justicia ordinaria, o ante instancias parlamentarias, abre la puerta al espionaje político.
Aunque el Art. 53 prohíbe de manera explícita la recolección de información por motivos ideológicos, políticos u otros, la ley no establece mecanismos efectivos para denunciar o corregir estas prácticas si llegaran a ocurrir. Sin una supervisión independiente, contrapesos institucionales, control legislativo, ni vías judiciales claras, estas garantías se convierten en meras filosofía parlamentaria o declaración de buenas intenciones.
Conclusiones
La Ley Orgánica de Inteligencia del Ecuador marca un hito histórico: es la primera vez que el país adopta una legislación autónoma y específica sobre inteligencia estatal. En teoría, esto podría representar un avance hacia la profesionalización, coordinación y modernización de los servicios de inteligencia. O al menos así fue concebida en su primera versión para primer debate por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional (Período 2021-2023). No obstante, el marco jurídico aprobado resultado del manejo inexperto, obsecuente e improvisado en la Comisión de Soberanía, Integración Y seguridad Integral (Períodos 2023-2025 y 2025-2027) y luego en el Pleno de la Asamblea Nacional, representa una oportunidad desaprovechada por una mayoría de gobierno que refuerza un modelo vertical, obscuro y sin control democrático efectivo.
En lugar de alinear la inteligencia con los estándares de gobernanza democrática y derechos humanos, la ley reproduce lógicas de secretismo, centralidad autoritaria y la discrecionalidad administrativa, propias del siglo XX.
Una ley de inteligencia es una herramienta legítima del Estado, pero como toda herramienta poderosa, debe estar limitada, regulada y fiscalizada. Un Estado democrático no se mide solo por su capacidad de prevenir amenazas, advertir y comprender los riesgos, sino también por cómo protege los derechos y libertades de sus ciudadanas y ciudadanos.
Esta Ley no garantiza límites democráticos. Más aún, crea un marco donde el poder se concentra, en donde las entidades de seguridad desnaturalizan su función para proteger al gobernante de turno y no al Estado, donde – como dice Agamben – los controles desaparecen y la excepcionalidad se convierte en regla.
Esta Ley junto a la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y el Proyecto de Ley de Integridad Pública en debate reflejan, en palabras de Giddens, una arquitectura propia de una “sociedad del riesgo”, con poder preventivo, vigilancia tecnificada, exclusión del control ciudadano y producción simbólica del miedo. Porque cuando no hay una visión de Estado, la mejor herramienta siempre será esa: el miedo.
La institucionalización de un sistema nacional de inteligencia era necesaria y urgente. No hay Estado moderno que pueda operar sin inteligencia estratégica. Pero tan importante como tener inteligencia es evitar que esa inteligencia sea instrumentalizada en contra del propio pueblo.
El verdadero reto del Ecuador no es solo modernizar su sistema de inteligencia, sino democratizarlo. Y eso implica revisar la ley, introducir controles, reforzar la transparencia, y garantizar que la inteligencia proteja, no solo vigile; que prevenga amenazas y no solo persiga opositores.
En su estado actual, la Ley Orgánica de Inteligencia del Ecuador representa un retroceso normativo y democrático que, con certeza, deberá ser analizado por la Corte Constitucional y expulsado del ordenamiento jurídico ecuatoriano tarde o temprano; sino completamente, al menos, de manera parcial.
Si la inteligencia actúa en nombre del Estado, debe responder ante él. Y en una democracia, el Estado no es el gobierno: es el pueblo soberano.
Referencias consultadas
- Born, H., & Leigh, I. (2005). Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Practices for Oversight of Intelligence Agencies.
- Gill, P., & Phythian, M. (2012). Intelligence in an Insecure World.
- Wills, A. (2010). Guidelines for Democratic Oversight of Intelligence Services (DCAF).
- Corte IDH, Escher y otros vs. Brasil, Sentencia de 6 de julio de 2009.
- Declaración conjunta sobre vigilancia estatal y privacidad (ONU, 2013).
- Grupo del Artículo 29 (UE), Opinión 04/2014 sobre vigilancia masiva.
- Ley de Inteligencia Nacional, Argentina (2001).
- Ley 11/2002 de control de los servicios de inteligencia, España.
- Informe para primer Debate de la Ley Orgánica de Inteligencia (2023), Asamblea Nacional.
[1] “¿Qué tienen que ver los servicios de inteligencia con Alondra Santiago?” Diario El Comercio, 25 de junio de 2024, disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/ministerio-interior-respondio-revocatoria-visa-alondra-santiago/
[2] “Atamaint dice que informe policial es un instrumento válido para prohibir celulares al momento de votar” Primicias, 14 de marzo de 2024, disponible en: https://www.primicias.ec/elecciones/ecuador2025/presidenciales/diana-atamaint-cne-prohibicion-celulares-votaciones-segunda-vuelta-91908/
[3] Aidan Wills, Hacia un Mejor Conocimiento del Control de la Inteligencia, Kit de Herramientas – Legislando para el Sector de la Seguridad, Ginebra: Centro de Ginebra para el Control Democrático de Fuerzas Armadas, 2013 Pág. 5.
Melania Carrión es abogada, Máster en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política (FLACSO) y Magister en Negociaciones y Resolución de Conflictos (Universidad Andina Simón Bolívar). Cuenta con certificaciones internacionales en operaciones psicológicas, inteligencia y marketing político y electoral; una amplia trayectoria como asesora parlamentaria, participando en la elaboración de más de 20 leyes vigentes. Como asesora de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional (Período 2021-2023) lideró la construcción de normas claves como la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, Ley Orgánica de Seguridad Privada, Ley Orgánica para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres, entre otras.
Su trabajo se basa en la deliberación pública, el enfoque técnico y el uso de evidencia para construir marcos legales sólidos y democráticos. Es defensora de derechos humanos y docente de posgrado en ética, política, gestión pública y organizaciones sociales y políticas.